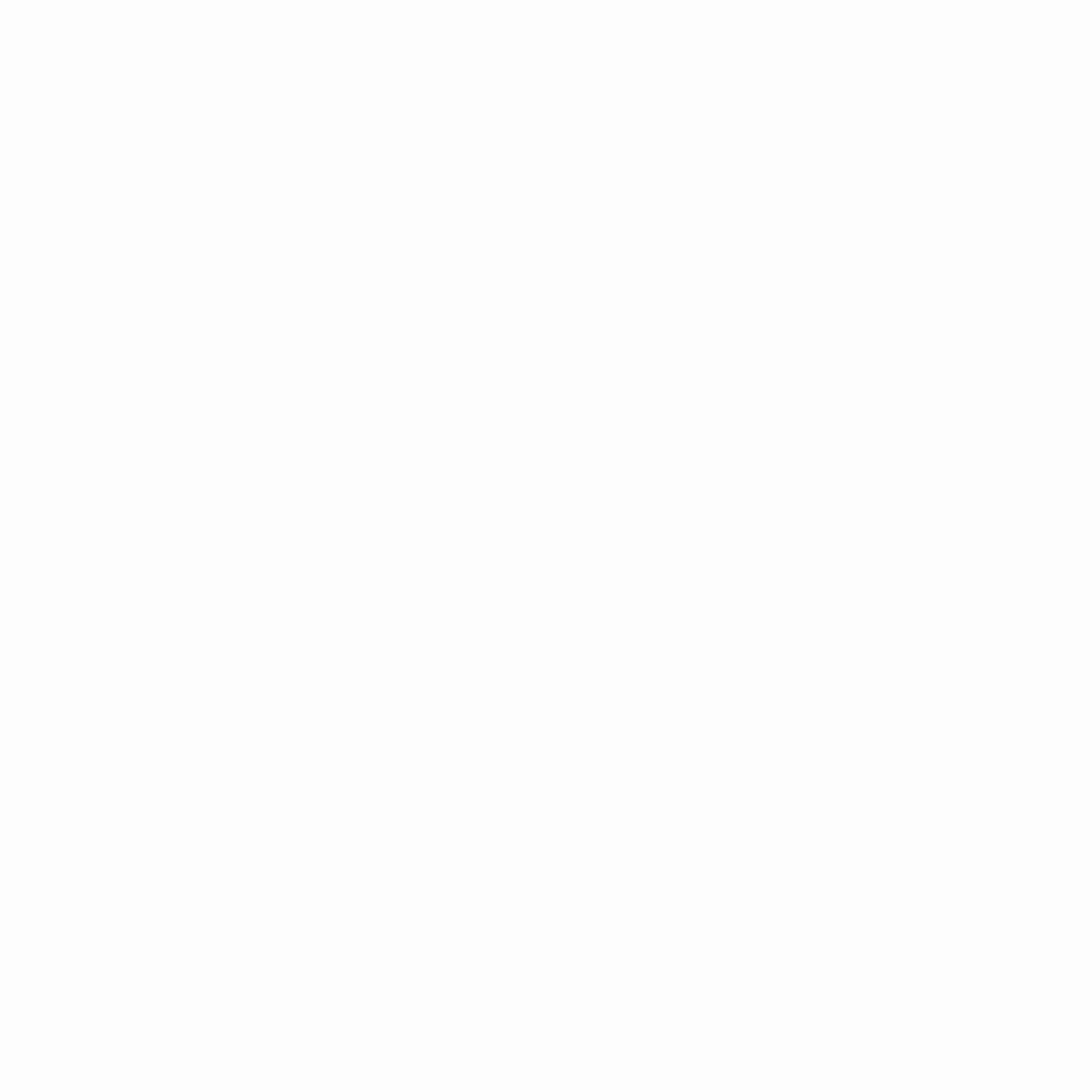Por Rosaria Champagne Butterfield
La palabra Jesús se me atoraba en la garganta como un colmillo de elefante: por mucho que tosiera, no lograba expulsarla. Los que profesaban ese nombre provocaban tanto mi piedad como mi ira. Como profesora universitaria, estaba cansada de los estudiantes que parecían creer que “conocer a Jesús” era sinónimo de no tener necesidad de conocer ninguna otra cosa. Los cristianos, en particular, eran malos lectores, siempre buscando la oportunidad de insertar un versículo bíblico en una conversación como si se tratara de un signo de puntuación: para terminarla en lugar de profundizarla.
Tontos. Sin sentido. Una amenaza. Eso es lo que pensaba de los cristianos y de su “dios” Jesús, que en las pinturas parecía tan poderoso como un modelo de anuncio de champú.
Como profesora de letras inglesas y estudios de la mujer en vías de convertirme en una radical profesora titular, me importaba la moralidad, la justicia y la compasión. Ferviente defensora de las visiones del mundo de Freud, Hegel, Marx y Darwin me esforzaba por estar del lado de los desvalidos. Valoraba la moralidad. Y probablemente podría haber soportado a Jesús y a su banda de guerreros si no hubiera sido por la forma en que otras fuerzas culturales respaldaban a la derecha cristiana. La ocurrencia de Pat Robertson en la Convención Nacional Republicana de 1992 me llevó al límite: “El feminismo”, se burló, “anima a las mujeres a dejar a sus maridos, a matar a sus hijos, a practicar la brujería, a destruir el capitalismo y a hacerse lesbianas”. Efectivamente. El megáfono del dogma cristiano mezclado con la postura política de los republicanos exigía mi atención.
Tras la publicación del libro con el que gané mi puesto como profesora titular, utilicé dicha posición para apoyar las previsibles lealtades de una profesora lesbiana de izquierda. Mi vida era feliz, significativa y plena. Mi pareja y yo compartíamos muchos intereses de vida: el activismo contra el sida, la salud y la alfabetización de los niños, el rescate del Golden retriever y la iglesia unitaria universalista, por nombrar algunos. Incluso si se creyeran las historias de fantasmas promulgadas por Robertson y los de su calaña, habría sido difícil argumentar que mi pareja y yo no éramos buenas ciudadanas. La comunidad LGBT valora la hospitalidad y la aplica con habilidad, sacrificio e integridad.
Empecé a hacer investigación académica sobre la derecha religiosa y su política de odio contra los homosexuales como yo. Para ello, necesitaría leer el único libro que, en mi opinión, había desviado a tanta gente: la Biblia. Mientras buscaba a algún erudito de la Biblia que me ayudara en mi investigación, lancé mi primer ataque a lo que yo llamaba la impía trinidad de Jesús, la política republicana y el patriarcado, y lo hice escribiendo un artículo en el periódico local acerca de la organización cristiana evangélica Promise Keepers. Era el año de 1997, y yo era un desastre. No quería perder todo lo que amaba. Pero la voz de Dios cantaba una canción llena de amor y de esperanza en los escombros de mi mundo.
El artículo provocó que muchos me enviaran cartas en respuesta, tantas que puse una caja de cartón a cada lado de mi escritorio: una para el correo de odio, otra para el de los fans. Pero una carta que recibí desafió mi sistema de archivo. Era la carta del pastor de la Iglesia Presbiteriana Reformada de Syracuse, NY. Era una carta amable e inquisitiva. En ella, Ken Smith me animaba a explorar el tipo de preguntas que admiro: ¿Cómo ha llegado a sus interpretaciones? ¿Cómo sabe que tiene razón? ¿Cree usted en Dios? Ken no discutía con lo que yo afirmaba en mi artículo, sino que me pedía que defendiera las presuposiciones sobre las que lo había basado. No supe cómo responder, así que la tiré.
Más tarde, esa misma noche, la saqué de la papelera de reciclaje y la volví a poner sobre mi escritorio, desde donde me miró fijamente durante una semana, confrontándome a una división de cosmovisiones que exigía una respuesta. Como intelectual posmoderna, había adoptado la postura del materialismo histórico, pero el cristianismo es una visión sobrenatural del mundo. La carta de Ken perforó la integridad de mi proyecto de investigación sin que él lo supiera.
Con esa carta, Ken inició un periodo de dos años durante los cuales no me llevó a su iglesia, sino que él trajo la iglesia a mí, una pagana. Yo ya había visto bastantes versículos bíblicos en pancartas en las marchas del orgullo gay. El hecho de que los cristianos que se burlaban de mí en el día del orgullo gay se alegraban de que yo y todos mis seres queridos nos íbamos a ir al infierno era tan claro como el azul del cielo. Pero eso no es lo que hizo Ken. Él no se burló. Se involucró. Así que cuando en su carta me invitó a que cenáramos juntos, acepté. Mis motivos en ese momento eran sencillos: seguramente esto será bueno para mi investigación.
Pero ocurrió algo distinto. Ken y su mujer, Floy, y yo nos hicimos amigos. Entraron en mi mundo. Conocieron a mis amigos. Hicimos intercambios de libros. Hablamos abiertamente de sexualidad y de política. No actuaron como si esas conversaciones los contaminaran. No me trataron como una página en blanco. Cuando comíamos juntos, Ken oraba de una manera que yo nunca había escuchado antes. Sus oraciones eran íntimas. Vulnerables. Se arrepentía de su pecado delante de mí. Agradecía a Dios por todas las cosas. El Dios de Ken era santo y firme, pero lleno de misericordia. Y como Ken y Floy no me invitaron a la iglesia, supe que podía formar una amistad con ellos con confianza.
Empecé a leer la Biblia. Leí de la misma manera en la que un glotón devora. La leí varias veces ese primer año en múltiples traducciones. En una cena que organizamos mi pareja y yo, mi amigo transexual J me acorraló en la cocina, puso su mano sobre la mía, y me advirtió: “Esto de leer la Biblia te está cambiando, Rosaria”.
Temblando, susurré: “J, ¿y si es verdad? ¿Y si Jesús es un Señor real y resucitado? ¿Y si es verdad que todos estamos en problemas?”.
J exhaló profundamente. “Rosaria”, dijo, “fui ministro presbiteriano durante 15 años. Oré para que Dios me sanara, pero no lo hizo. Si quieres, oraré por ti”.
Seguí leyendo la Biblia, luchando contra la idea de que estaba inspirada por Dios. Pero la Biblia llegó a ser más grande dentro de mí que yo misma. Se desbordó en mi mundo. Luché contra ella con todas mis fuerzas. Entonces, un domingo por la mañana, me levanté de la cama de mi amante lesbiana, y una hora más tarde me senté en una banca de la Iglesia Presbiteriana Reformada de Syracuse. Sabiendo que llamaría la atención por mi varonil corte de pelo, me recordé a mí misma que había venido a encontrarme con Dios, no a encajar. La imagen que inundaba mi mente, en la que me veía a mí y a todos los que amaba sufriendo en el infierno, vomitaba en mi conciencia y me prensaba con sus dientes.
Luché con todo lo que tenía.
Yo no quería esto.
No lo pedí.
Calculé los costos. Y no me gustó el resultado al otro lado del signo de igual.
Pero las promesas de Dios llegaron a mi mundo como un conjunto de olas. Un día del Señor, Ken predicó sobre Juan 7:17: “Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si Mi enseñanza es de Dios o si hablo por Mí mismo.” (NBLA). Este versículo expuso las arenas movedizas en las que mis pies estaban atascados. Yo era una pensadora. Me pagaban por leer libros y por escribir acerca de ellos. Esperaba que, en todas las áreas de la vida, el entendimiento viniera antes que la obediencia. Y quería que Dios me mostrara, en mis términos, por qué la homosexualidad era un pecado. Quería ser el juez, no quien es juzgado.
Pero el versículo prometía comprensión después de la obediencia. Luché con la pregunta: ¿Realmente quería entender la homosexualidad desde el punto de vista de Dios, o sólo quería discutir con Él? Esa noche oré que Dios me diera la voluntad de obedecer aún antes de entender. Oré durante mucho tiempo hasta que llegó el día. Cuando me miré en el espejo, me veía igual. Pero cuando miré dentro de mi corazón a través del lente de la Biblia, me pregunté: ¿Soy lesbiana, o todo esto ha sido un caso de identidad equivocada? Si Jesús puede partir el mundo en pedazos y separar la médula del alma, ¿podrá hacer prevalecer mi verdadera identidad? ¿Quién soy yo? ¿Quién quiere Dios que sea?
Entonces, un día cualquiera, me acerqué a Jesús desnuda y con las manos abiertas. En esta guerra de visiones del mundo, Ken estaba allí. Floy estaba allí. La iglesia que había estado orando por mí durante años estaba allí. Jesús triunfó. Y yo era un desastre. Mi conversión trajo consigo un caos. No quería perder todo lo que amaba. Pero la voz de Dios cantaba una canción llena de amor y de esperanza en los escombros de mi mundo. Creí débilmente que, si Jesús podía vencer a la muerte, podía enderezar mi mundo. Bebí, al principio tímidamente, luego apasionadamente, del consuelo del Espíritu Santo. Descansé en paz privada, luego en comunidad, y hoy en el refugio de una familia en la que uno me llama “esposa” y muchos me llaman “madre”.
No he olvidado la sangre que Jesús entregó por esta vida.
Y mi vida anterior acecha en los bordes de mi corazón, brillante e inmóvil como un cuchillo.
Rosaria Champagne Butterfield es la autora de The Secret Thoughts of an Unlikely Convert (Crown & Covenant). Vive con su familia en Durham, Carolina del Norte, donde su esposo es pastor de la Primera Iglesia Presbiteriana Reformada de Durham.
Traducción y edición en español por Livia Giselle Seidel
Christianity Today en español – https://www.christianitytoday.com/ct/en-espanol/mi-caotica-conversion-izquierda-lesbiana-es.html